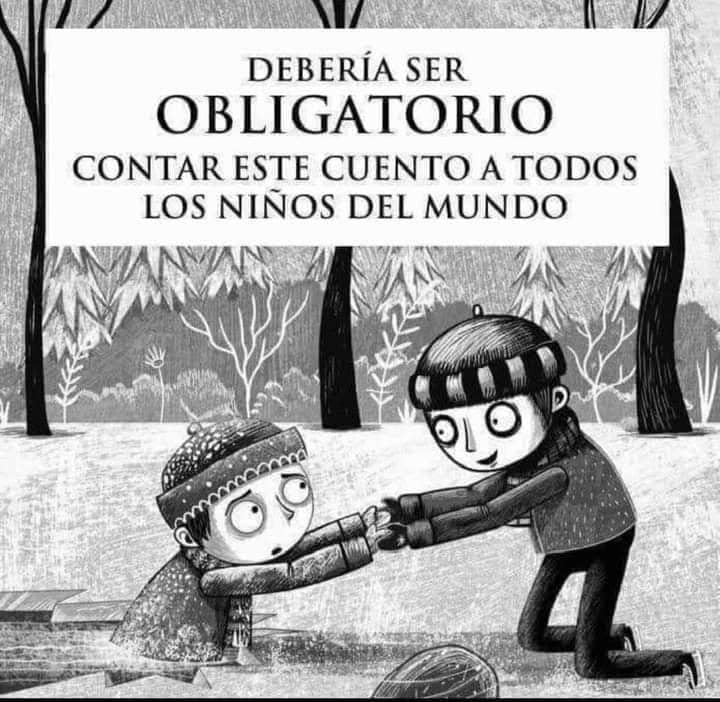Cuándo me aceptaron en la universidad, lo único que tenía era un papel que decía que había aprobado y un sueño ardiente de salir de la miseria, la vida era tan dura que, si había carne en la mesa, hasta los perros del vecindario ladraban de emoción.
Mi madre murió cuándo yo tenía diez años, y mi padre biológico desapareció mucho antes de que yo pudiera siquiera recordar su rostro, el único que me acogió fue un hombre que no era de mi sangre: mi padrastro, o mejor dicho, el hombre que fue mi verdadero padre.
Él era el compañero de juventud de mi madre. Se ganaba la vida empujando una carretilla o en una bicicleta motorizada, y vivía en un cuartito alquilado de diez metros, allá a la orilla del río.
Cuándo mi madre se fue, fue él, a pesar de su propia penuria, quien dijo:
“El muchacho se viene conmigo”. Y en todos mis años de estudio, ese hombre se mató trabajando día y noche, se endeudó hasta el cuello, para que yo no dejara la escuela.
Una vez, necesitaba dinero para un curso y me dio vergüenza pedirle, aquella noche, me dio unos billetes arrugados que olían a hospital y me dijo en voz baja:
“Es que tu padre fue a vender sangre, dieron un dinerillo, toma, hijo mío“.
Esa noche, lloré como un bebé. ¿Quién deja que le saquen la propia sangre una y otra vez solo para mantener los estudios de un hijo que ni siquiera es de su propia sangre? Pues mi viejo lo hizo durante toda la secundaria. Nadie lo supo nunca, solo nosotros dos.
Cuándo llegó la carta de la universidad en Brasilia, me abrazó y casi lloró de orgullo.
“Eres un genio, muchacho me dijo. Pon el corazón en esto. No puedo acompañarte toda la vida, pero tienes que estudiar para salir de esta vida.”
En la universidad, me las arreglaba con trabajos en cafeterías, dando clases particulares, en lo que fuera. Pero él, terco, no dejaba de mandarme su ayuda todos los meses, aunque fuera lo último que le quedaba. Yo le decía que no la mandara, y él me respondía:
“El dinero del padre es derecho del hijo, mi niño.”
Cuándo me gradué y conseguí trabajo en una multinacional, mi primer sueldo fue de cinco mil reales, le mandé dos mil de una vez, pero no quiso aceptarlos. “Guarda eso me dijo, lo vas a necesitar, ya soy un viejo, ¿para qué tantas cosas?”
Pasaron casi diez años, y yo ya era gerente. Ganaba más de treinta mil reales al mes. Pensé en traerlo a vivir conmigo a la ciudad, pero no quiso. Dijo que ya estaba acostumbrado a su vida sencilla y que no quería ser una carga. Como conocía su terquedad, no insistí.
Hasta que un día apareció en mi casa. Estaba flaco, quemado por el sol, con el pelo completamente blanco. Se sentó avergonzado en el borde del sofá y me dijo casi en un susurro: “Hijo mío… tu padre ya está viejo, la vista no me da, las manos me tiemblan y me enfermo a menudo, él médico dice que necesito una cirugía que cuesta unos veinte mil, no tengo a quién más recurrir… por eso vine a pedirte prestado.”
Yo me quedé callado. Recordé las noches en que me preparaba té cuándo me enfermaba. Las veces que llegaba empapado por haberme llevado la mochila que había olvidado en la escuela, las madrugadas en que lo encontraba durmiendo en una silla vieja, esperándome volver de mis clases.
Lo miré fijamente a los ojos y le dije en voz baja:
“No puedo. No te voy a dar ni un centavo.”
Él se quedó en silencio. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no se enfadó, asintió lentamente con la cabeza y se levantó, como un mendigo al que acababan de cerrarle la puerta en la cara.
Pero antes de que se fuera, lo tomé de la mano y me arrodillé.
"Papá... tú eres mi verdadero padre.
¿Cómo vamos a hablar de deudas entre padre e hijo? Me diste toda tu vida, ahora déjame cuidar de ti por el resto de la tuya. Antes decías: 'El dinero del padre es derecho del hijo'; ahora, mi dinero es tu derecho.
"Ahí sí, se derrumbó y lloró, lo abracé fuerte, como a un niño asustado por una pesadilla.
Su espalda, puro hueso y temblando, me hizo llorar a mí también.
Desde ese día, vive con nosotros, mi esposa no puso obstáculos; al contrario, lo cuida con cariño y aunque ya es un viejito, todavía ayuda en lo que puede en casa, y cuándo podemos, salimos a pasear o a viajar juntos.
Muchas veces me preguntan:
"¿Y por qué tratas tan bien a tu padrastro, si cuándo estudiabas apenas podía darte algo?"
Yo solo sonrío y respondo:
"Él pagó mis estudios con su sangre y con sus años, no somos de la misma sangre, pero me amó más que un padre de verdad, si no lo cuido, ¿entonces para qué es la vida?
"Hay deudas en este mundo que con dinero no se pagan. Pero en lo que es agradecer, nunca es tarde para pagar..., sincero y con el corazón por delante